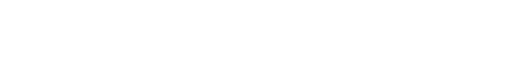LA TERCERA – Para el urbanista y director de Arquitectura en la UC, buena parte del error ha sido insistir en las recetas de los 90 ante urgencias que no son las de entonces. Además de un Estado centralista, asegura, nos lastran inercias ideológicas que “impiden permanentemente correr la línea”.
Conocer el problema, hasta ahora, no nos ha servido para resolverlo: la segregación social de las grandes urbes chilenas parece una fuerza de la naturaleza. Pero no lo es. Para Bresciani, director de Arquitectura en la UC y con experiencia en puestos de gobierno (lideró, entre 2003 y 2010, la División de Desarrollo Urbano del Minvu), buena parte del error ha sido insistir en las recetas de los 90 ante urgencias que no son las de entonces. Además de un Estado centralista, asegura, nos lastran inercias ideológicas que “impiden permanentemente correr la línea”.
¿Se puede decir que la pandemia nos cobró por la manera en que hemos construido Santiago? ¿O en cualquier gran metrópolis habría pasado lo mismo?
No, pudo haber sido distinto. Los patrones de Santiago, donde el mapa de la pandemia es el mapa de la desigualdad, son los que hemos visto en metrópolis de alta segregación social, como Nueva York. Lo que hizo la pandemia, por lo tanto, fue agudizar una condición preexistente de este enfermo llamado ciudades chilenas, donde el mayor enfermo son las áreas metropolitanas. Desde octubre hemos discutido mucho sobre la desigualdad de acceso a bienes públicos, y si el 90% de los chilenos vive en ciudades, la ciudad es la puerta de entrada a esos bienes. Otra cosa que nos vino a recordar la pandemia es la íntima conexión entre el diseño de la ciudad moderna y los problemas de salud, que fueron el origen fundamental de la planificación urbana en Estados Unidos y Europa, desde fines del siglo XIX. El propósito original de los planes reguladores no fue otro que separar a las viviendas de la contaminación que generaban las industrias. Más aún, mapear la localización de las epidemias en la ciudad ha servido incluso para hacer descubrimientos médicos.
¿De qué tipo?
A mediados del siglo XIX, por ejemplo, no se sabía que las aguas contaminadas propagaban el tifus y el cólera. Pero a John Snow, un médico inglés, se le ocurrió mapear a los enfermos de cólera en Londres y descubrió que muchos sacaban agua del mismo pozo. Después descubrieron que esa gente tomaba agua contaminada de sus propios desechos, porque los pozos negros de las casas contaminaban la napa. De ese tipo de hallazgos surgió la ciudad del siglo XX: calles más anchas, alcantarillas subterráneas, viviendas ventiladas. Hoy la ventilación y el sol son necesidades obvias, pero en el 1900, los inmigrantes de Nueva York vivían allegados en recintos interiores que no tenían ventanas. También se buscaron transportes públicos más limpios. El automóvil fue quizás el único error del siglo XX, y es un cáncer porque cuesta deshacernos de él. Pero estamos ante una gran oportunidad de repensar el diseño de una ciudad saludable. Una ciudad que te permite hacer muchas de tus actividades caminando, o en bicicleta, te enferma menos. Y el problema actual de las viviendas sociales no es sólo el tamaño, son los espacios colectivos: no tienes adónde salir.
El debate público sobre el hacinamiento y la segregación suele diluirse en la nobleza de sus intenciones. Concretamente, ¿qué hicimos mal en los últimos 30 años?
Creo que lo principal no es lo que hicimos mal, sino las cosas nuevas que debimos hacer y no hicimos. Porque si uno mira el panorama de esos 30 años, deberíamos estar relativamente orgullosos de ciertos logros.
¿Como cuáles?
Chile ha sido súper exitoso en proveer acceso a vivienda y a infraestructura básica. Las ciudades chilenas tienen 100% de acceso a agua potable y alcantarillado, cosa difícil de ver en Latinoamérica. Los campamentos son todavía un problema serio, pero mucho menos masivo que en Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá o Lima. La expansión del transporte público ha sido muy fuerte, a pesar de todas las críticas. O sea, en las grandes políticas Chile lo ha hecho muy bien. Pero los instrumentos que lograron esos éxitos −concesiones, subsidios− y que fueron copiados en toda Latinoamérica y más allá también, perdieron eficacia en la última década. Hay problemas endémicos que requieren otras soluciones y, para ser claros, otro Estado. No hemos resuelto la segregación social, y tampoco hemos conseguido evitar que el empleo y los servicios se concentren en pocas zonas. Por eso sigue habiendo personas que demoran hasta 120 minutos en llegar al trabajo, versus otras que están a 15 minutos de comercios, servicios, áreas verdes y empleos. Eso no es una ciudad, son dos ciudades. Y esos patrones de movilidad también influyen en que nuestras ciudades estén entre las más contaminadas de Latinoamérica. Por eso la segregación no es sólo un problema de equidad, también hace que la ciudad funcione mal.
Se ha puesto muy de moda la “ciudad de los 15 minutos”, que sería la idea de volver a mezclar zonas residenciales y comerciales para reducir los traslados.
Pero el problema no es sólo la mixtura de uso para que haya comercio, también es el empleo. Y Santiago, lamentablemente, se ha mantenido el patrón de las ciudades latinoamericanas: las buenas fuentes de empleo no buscan el acceso a transporte, sino las zonas de ingresos más altos. Por eso el centro se ha ido moviendo desde el casco histórico hacia Las Condes, obligando a las personas a trasladarse 120 minutos. Ahí se requiere algún tipo de política, sea de incentivo o de garrote, porque el mercado no va a revertir ese patrón, lo va a agudizar cada vez más. Cuando algunos alcaldes proponen llevar familias vulnerables a suelos bien ubicados, es una de las soluciones, pero nuestra mayor deuda urbana y social es llevar mejor ciudad adonde no la hay.
La política de viviendas sociales de los 90 tiene muy mala fama, porque llevó a la gente a las periferias, sin acceso a buenos servicios. Por lo que decías antes, parece que tu visión es menos negativa.
Es una pregunta compleja. En los 90 teníamos un déficit habitacional monstruoso: más de un millón de familias vivían hacinadas o allegadas. Por lo tanto, la urgencia era darles techo. Y en un país mucho más pobre que el de hoy, se buscó la manera de allegar recursos privados para avanzar rápido, lo cual tuvo un costo: vincular el subsidio al precio del terreno.
O sea, llevar a los más pobres a los suelos más baratos.
Así es. Cosa que no ocurría tanto en los años 50 y 60, porque el Estado compraba suelo y hacía proyectos como la Villa San Luis, o regularizaba asentamientos informales o poblaciones callampas. Pero tengo que ser bien franco: creo que en los 90 esa política de vivienda masiva fue la mejor solución disponible. Así como en los 60, para no convertir en mitología lo que hicimos en otro tiempo, la política masiva del Estado fue simplemente entregar suelo en propiedad. La mediagua no era una manera de darte un techo, sino un terrenito que te permitió decir “ya, aquí me puedo instalar con seguridad, esto puedo demarcarlo y construir poco a poco”. Por eso hay poblaciones con gran cultura social, como La Victoria o la Villa La Reina, que fueron procesos de urbanización popular. Entonces, cada momento tuvo su solución según los recursos que había. El problema es que hoy el Estado gasta más plata que en los 90, las viviendas son mucho mejores y sin embargo el déficit ha ido aumentando.
¿Por qué?
Porque la demanda de esas familias ya no es el techo. Prefieren vivir allegados, incluso hacinados, pero más cerca del empleo y de sus redes sociales, que en una casa nueva de la periferia. Y frente a esa realidad, esta concepción tan estrecha de la subsidiariedad estatal, que le dice a la persona “te doy un bono para que tú te las arregles en el mercado”, obviamente no da el ancho. Necesitamos un Estado que intervenga más, que compre suelo y que haga otras cosas que estaban casi vetadas hace 10 años, porque se consideraban de países socialistas, pero hoy las hace cualquier país de la OCDE: donde el mercado es ineficiente, el Estado interviene. También sería injusto decir que el Estado de hoy es el mismo de los 90, eso no es así. Hoy es más consciente de estos problemas y ha creado instrumentos para mitigarlos. Pero ha sido lento. Y existen fuerzas fácticas que se han opuesto a esa evolución, pese a los consensos que hemos logrado en la última década y que incluyen a gobiernos de distinto signo.

¿Fuerzas que responden a trabas ideológicas o a intereses económicos?
Algunos van a discrepar, pero creo que son trabas ideológicas, relacionadas con el rol y el tamaño del Estado. Porque muchos actores privados comparten estas preocupaciones, notan que más de lo mismo no funciona y se requiere una nueva forma de cooperación. Pero otros sectores del mundo privado y de la misma sociedad −cada día más minoritarios, de ahí mi esperanza− todavía quisieran un Estado más pequeño, observador, distante, y una sociedad meramente “usuaria”, de intereses individuales antes que colectivos. Para ellos, entonces, la única solución sería encontrar el mejor mecanismo para que el sector privado produzca bienes públicos, porque sería más eficiente, más moderno, etc. Ese sector ideológico, casi anclado en los años 80 y en la dictadura, impide permanentemente correr la línea para avanzar en temas que son de consenso en el mundo desarrollado. Y no porque esos países tengan más recursos –otro mito− sino porque tienen acuerdos sociales distintos y un mayor sentido del pragmatismo.
¿El salto conceptual sería romper con el tabú del Estado planificador?
Si eso significa replicar el Estado centralista de los años 50, no. Yo, por lo menos, estoy hablando de una planificación con poder real, con dientes, pero desde un Estado mucho más asociativo, que equilibre el poder entre actores privados, organismos públicos y comunidades organizadas. La línea no se corre porque alguien es más inteligente, se corre porque actores con distintos intereses se ponen de acuerdo. Y hoy más que nunca, porque la población está cada vez más informada y exige ser parte de la discusión. Para mí, la primera tarea de ese Estado sería crear las condiciones para un “pacto por la ciudad” que nos ponga de acuerdo sobre adónde queremos llegar. Imaginarse una ciudad mejor, salir del cortoplacismo y tener un horizonte, es clave para empezar a caminar, porque esto es de largo aliento. Y no olvidemos que pensar la ciudad del futuro es sólo la mitad de la tarea: intervenir los barrios que ya segregamos y que están deteriorados, tomados por el narcotráfico, también requiere planificación. La buena planificación, por lo demás, también le sirve al sector privado, porque genera certidumbre: tú sabes lo que está planificado para los próximos 10 años y puedes tomar decisiones.
Mientras preparamos ese pacto, ¿qué políticas concretas activarías hoy mismo para atacar la segregación?
La verdad, en estos días dan pocas ganas de dar recetas, porque todo el mundo está dando recetas y ya me parece un poquito sobregirado. Prefiero escuchar más. De hecho, he reducido mis niveles de Twitter al mínimo posible. Pero bueno, voy a plantear un par de temas. Primero, un modelo de gobernanza de ciudad distinto. Y ahí voy a un punto clave: parte del Estado chileno le teme a la descentralización, porque su centralismo ha conseguido bastantes logros en los últimos 30 años y uno tiende a aferrarse a lo que ya funcionó. Pero es insostenible que una licitación de transporte público en Osorno la decida el ministro en Santiago. Hay que transferir poder y repensar la lógica administrativa de municipio o región, para pensar más en la lógica de ciudad. El gobierno de Santiago no puede ser un puzle de 52 comunas.
Entonces, ¿es darle poder al alcalde o al intendente por sobre el alcalde?
Creo que es una especie de cogobierno entre los alcaldes y el futuro gobernador regional. Cada cual en su escala, pero colaborando, no compitiendo. Un segundo gran tema: tenemos que dejar de hablar sólo de la vivienda y comenzar a hablar del suelo. El principal segregador es el mercado de suelo y ahí se necesita Estado. Un Estado planificador pero además ejecutor, que salga a comprar terreno, a diseñar proyectos y hacerlos, en sociedad con otros actores. Quizás no para venderlos, sino arrendarlos, porque así podría gestionar proyectos de integración de largo plazo. En otras palabras, que algunos oirán con temor, se requiere un Estado empresario ahí donde el mercado lo hace mal. “No, no, ser empresario no es el rol del Estado”. El Metro es una gran empresa. Hay puertos que son empresas públicas y son eficientes. Insisto: no estoy hablando de un Estado que trabaja solo, como el de los 60. Pero sí de un Estado que asume el liderazgo, porque hay que garantizarles a las personas el acceso a la ciudad y no esperar que las cosas ocurran espontáneamente a través de incentivos. En 30 años, eso no bastó.
AISLAMIENTO SOCIAL
Cuando hablamos sobre la calidad de los espacios públicos, pensamos en los grandes lugares de encuentro pero poco en el interior de los barrios, que es donde están las realidades más deprimentes.
Y donde las desigualdades generan heridas más profundas. Es una gran deuda, porque el 40% de la ciudad no son terrenos privados, son espacios de uso público: calles, plazas, veredas. Y tú puedes tener una vivienda pequeña, pero si ese 40% es de alto estándar, mejoras automáticamente la convivencia y la paz social. Cuando tú sientes que, además de ser pobre y tener menos acceso a oportunidades, vives en un permanente aislamiento social, tu percepción de desigualdad se agudiza, la violencia aumenta y la posibilidad de reducir brechas en el largo plazo se nos empieza a acortar. Aunque lo hagamos mejor que otros países latinoamericanos, la gente no se compara con Perú ni con Brasil, se compara con la ciudad en que vive. Y no hay ninguna razón para que los bienes públicos de la zona Oriente sean radicalmente distintos que los de la zona Sur o Poniente. Lo decía Alejandro Aravena: la ciudad es un atajo a la equidad. Pero también es el lugar donde el empresario y el poblador debieran acceder a lo mismo, y hoy día eso no pasa.
¿Por sesgos del gobierno central o por la desigualdad de recursos entre municipios?
El gobierno central, en general, focaliza bien el gasto en los más vulnerables. Hay excepciones a la regla, como la construcción de Américo Vespucio Oriente en soterrado. Una autopista magnífica, pero que el Estado tendrá que subsidiar con plata pública. Si esto hubiera sido un debate de la metrópolis, con los alcaldes, seguramente alguien hubiera preguntado si no había otras prioridades. Pero la mayor brecha está en la distribución de recursos entre comunas. Los impuestos que se pagan en Manhattan no se quedan en Manhattan, se distribuyen entre los distritos de Nueva York. Ahora, debemos ser realistas: distribuir los recursos municipales no movería mucho la aguja. También hay que aumentar la torta. Y tenemos espacio, por ejemplo, para corregir el sistema tributario de los bienes raíces. Hay una gran cantidad de propiedades que no pagan.
¿Estás hablando de gente rica o de la clase media que está exenta?
Salvo casos excepcionales que han salido en la prensa, se ha avanzado bastante en los últimos años con las propiedades de mayor valor. ¿Podrían pagar más? Sí, pero el margen más grande está en un segmento de la clase media que no paga contribuciones y podría hacer su aporte a la ciudad. La discusión, en todo caso, es más amplia: todos los chilenos tendríamos que hacer un esfuerzo tributario más importante para construir ciudades menos desiguales y con mayor paz social.
Un reclamo habitual desde la izquierda es que las inmobiliarias no retribuyen la plusvalía de suelo que crea el Estado.
Sí, pero los mayores especuladores del suelo, y que se llevan gran parte de la plusvalía, son los propietarios que no desarrollan proyectos. No hay inmobiliarias que tengan miles de hectáreas en engorda, no se pueden dar ese lujo. Yo estoy trabajando en algunas ciudades y veo cómo está plagado de sitios eriazos y construcciones subutilizadas, porque el propietario no vende. Tenemos un ADN hispano que nos dice que la mejor inversión es la tierra.
¿Eso es hispano?
Más bien herencia agrícola, tiene que ver con el terruño. No está tan arraigado en sociedades que fueron comerciantes, como los portugueses, los holandeses, los ingleses, cuyo tema era el intercambio y generaron ciudades distintas. Si yo tuviera que hacer un alegato al mundo inmobiliario, con el cual los arquitectos trabajamos, no sería la especulación ni las alzas de precios, porque es un mercado súper competitivo, la colusión es imposible. Pero me atrevería a decir que son conservadores: sólo construyen “lo que se ha hecho antes”. Y no se atreven a discutir con una comunidad antes de construir un proyecto, por temor a los cambios. Algunos se atreven a innovar, pero son pocos.
¿Qué opinas de los “guetos verticales”? La intuición del ciudadano es asociar la densidad a una mala vida, pero los urbanistas la defienden.
No hay que satanizar la densidad, pero lo que ocurrió en Estación Central fue extremo. Fue casi un experimento de laboratorio que obviamente va a generar problemas en el futuro. En algún momento esas personas van a querer otro estándar y esos edificios no son adaptables, podrían convertirse en los conventillos del siglo XXI. Pero esa aberración urbana, por suerte encapsulada en unas pocas manzanas, tuvo un efecto positivo. Por primera vez en mucho tiempo estamos discutiendo no sólo la densidad sino su diseño: los tipos de departamento, la mezcla, la altura, la relación con los barrios aledaños, los espacios comunes del edificio. De esa discusión ya han salido avances importantes, así que de algo sirvió.

Cuando uno escucha hablar a los arquitectos, siempre piensa “ojalá estuvieran en el gobierno para arreglar el problema”. Pero muchos, tú mismo, han estado ahí.
Y muchas de las cosas que digo hoy fueron parte de mi propia conversión, porque tuve el privilegio de participar de un tremendo aprendizaje del Estado. Cuando llegué al Ministerio de Vivienda, el año 2000, muchos creíamos que las recetas de los 90 eran la bala de plata para todos los problemas. Sólo la experiencia nos enseñó que no era así. Y fuimos creando instrumentos −a puro ensayo y error, algunos funcionaron− que le abrieron camino a un nuevo enfoque de las políticas urbanas en Chile.
Y adentro del gobierno, ¿cuáles eran los mayores obstáculos para mover las buenas ideas?
Primero que nada, el sectorialismo. Yo tenía que construir una mesa, pero sólo tenía el martillo: los clavos estaban en otro ministerio, el serrucho en otro, y así. ¿Cómo vas a planificar una ciudad si la infraestructura, el transporte y el medioambiente se están viendo en otra parte? Siempre estamos lleno de planes, pero todos en silos distintos. Y esos silos, cualquiera sea el gobierno, defienden sus espacios de poder y viven en una lucha constante que hace imposibles las políticas integradas. De hecho, era más fácil ponerse de acuerdo con privados y con comunidades que con ministerios del mismo gobierno, a ese nivel. Y cuando ya no hay vuelta, porque no hay manera de ponerse de acuerdo, uno descubre que la única salida es soltar el poder central y traspasarlo a las regiones o comunas, porque ahí las cosas se vuelven a juntar. Un segundo obstáculo era la permanente competencia por los recursos con otras políticas públicas.
Pero eso ya no es un defecto del sistema.
Depende. Cuando uno se enfrenta a la demanda por educación y salud, solidariza y da un paso atrás. Pero también hay distorsiones, porque para el Estado siempre son más atractivas las políticas que entregan un bien específico a una familia o persona. De ahí que históricamente el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, destine cerca del 80% del presupuesto a subsidios de vivienda y sólo el 20% a infraestructura y ciudad. El paternalismo, esto de convertir las políticas públicas en “yo te doy algo y tú me tienes que agradecer”, es algo que tenemos que desterrar. Primero, porque crea una pésima relación con el ciudadano, y luego porque afecta la distribución del presupuesto. Pero los técnicos y académicos también hemos fallado en esto. No hemos sabido dialogar para crear convicción. Hablamos de la planificación, de sistemas de gestión, y no hablamos del diseño de la ciudad física, que es de lo que la gente quiere conversar. Explicar proyectos de ley complejos en el Parlamento también ha sido medio tortuoso.
¿Por qué?
Porque el efecto de los instrumentos de planificación es indirecto, no es “si la norma dice A, automáticamente tu elector va a recibir A”. Y en el Parlamento avanza mejor lo simple de comunicar: un subsidio, un posnatal, el beneficio directo. Pero discutir de ciudad no es simple. Yo agradezco mucho a algunos parlamentarios que tratan de entender y además se asesoran bien. Porque a veces uno habla como al vacío, y proyectos que podrían ser grandes avances terminan siendo mutilados no por objeciones concretas, sino más bien por falta de comprensión del problema.
¿Cómo te imaginas nuestra relación con el espacio público cuando pase el encierro? Lo echamos de menos, pero también hemos aprendido a prescindir de él, incluso a temerle.
Y los miedos de la gente −a la delincuencia, por ejemplo− a veces terminan gatillando modelos equivocados de ciudad. Quizás el segmento social que puede optar se refugie en lo privado y opte por el suburbio, o por moverse sólo en auto, escapando de la ciudad que consideran peligrosa. Pero no creo lo hagan masivamente. Y para el grueso de la sociedad, el espacio público y lo colectivo siguen siendo factores críticos de sobrevivencia y convivencia. Yo me atrevería a decir que la explosión de lo público, cuando salgamos de esto, va a ser inmensa. Uno podría hacer un símil con la explosión de lo colectivo y de la actividad urbana entre fines de los 80 y los 90, cuando ya salíamos de la dictadura y ese encuentro público, congelado durante largos años de cuarentena política, se desató, quizás con más necesidad de liberación que de encuentro social. Ahora no son 17 años, pero son meses muy duros, así que no tengo dudas: la explosión de lo público viene sí o sí.
Fuente: La Tercera, Sábado 11 de Julio de 2020