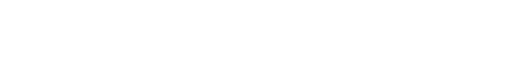AGENDA MARÍTIMA – En diciembre del año pasado se presentó el Plan de Desarrollo Logístico para la Región de Magallanes, estrategia diseñada para fomentar la infraestructura logística, portuaria y de uso público en la zona. Un plan que busca responder a los desafíos asociados al crecimiento potencial de la industria del hidrógeno verde y sus derivados, además de guiar las decisiones del Estado en relación con la infraestructura habilitante necesaria para esta industria en la región.
Entre todos los actores relacionados a esta industria hay acuerdo en que la región debe contar con plataformas marítimas de calidad, las que no solamente estarán destinadas a la exportación de este elemento, sino que para importar todos los insumos que se requieren para la construcción de las instalaciones donde se producirá el hidrógeno y sus derivados. Es clave implementar y ampliar las rutas en las áreas circundantes a los terminales marítimos y aeropuertos destinados a esta materia para sortear con éxito esta gran obra.
En conversación con Agenda Marítima, el académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la PUCV y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Álvaro Peña, realizó un balance sobre la infraestructura necesaria, adelantó cuál es la magnitud de una obra de estas características, el capital humano que se necesita para llevar adelante tanto la construcción como la operación de las centrales, y analizó el preocupante tema de la permisología que muchas veces atrasa demasiado la realización de proyectos de esta envergadura.
¿Cuál es su balance respecto a la infraestructura portuaria y vial que se necesita para el desarrollo de esta industria en la Región de Magallanes?
La Región de Magallanes enfrenta un desafío estructural significativo en términos de infraestructura portuaria y vial para poder soportar la escala del desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Actualmente, la infraestructura existente, compuesta por los terminales de la Empresa Portuaria Austral (Epaustral), las instalaciones de ENAP y otras infraestructuras portuarias menores, no tiene la capacidad suficiente para absorber el volumen de materiales, equipos e insumos que demandará la construcción y operación de estos proyectos.
Con relación a la infraestructura portuaria, actualmente los puertos de la región no cuentan con las capacidades adecuadas para recibir y movilizar los componentes de los parques eólicos a gran escala que se requieren para la producción de hidrógeno verde. Los aerogeneradores modernos tienen alturas superiores a 100 metros con aspas de gran longitud, lo que exige muelles especializados y grúas de alto tonelaje para su manipulación.
Se requiere el desarrollo de nuevas terminales marítimas en puntos estratégicos como Bahía San Gregorio, Posesión, Cabo Negro y Seno Otway, que permitan recibir barcos de gran calado y con capacidad de operar bajo condiciones climáticas extremas. Además, es esencial establecer una logística eficiente para la exportación del hidrógeno verde y sus derivados, lo que demanda la construcción de sistemas de almacenamiento y carga para buques especializados en transporte de gases licuados.
En materia de infraestructura vial, la región requiere la expansión y refuerzo de rutas estratégicas, incluyendo la Ruta 9, que conecta Punta Arenas con Puerto Natales y el resto de la región, además de otras rutas secundarias que permitan conectar las plantas de producción con los puertos. En muchos casos, los caminos actuales no están diseñados para soportar el peso y sobredimensiones de la maquinaria necesaria para la instalación de los parques eólicos y plantas de electrólisis. Se requerirá la construcción de nuevas carreteras con estándares de carga pesada, ampliación de puentes y reforzamiento de suelos para evitar colapsos estructurales.
En términos generales, la infraestructura habilitante debe contemplar una estrategia de planificación integral, donde el sector público y privado coordinen esfuerzos para desarrollar una red logística eficiente que permita viabilizar la industria a largo plazo.

El gerente general de Epaustral, Miguel Palma, señaló que hay que evaluar cuál es la dimensión inicial de todo este proceso para ver si lo que hay ahora sirve o hay que derechamente generar una ampliación.
Existen dos aspectos clave a considerar: primero, cualquier mejora en la infraestructura portuaria estatal no solo beneficiará a la industria del hidrógeno verde, sino que también fortalecerá la competitividad logística de la región de Magallanes en su conjunto. Segundo, los estudios realizados indican que la demanda de infraestructura habilitante abarcará tanto la importación como la exportación, siendo la primera la más desafiante en términos logísticos y la que se requiera en el corto plazo.
Para la producción de hidrógeno verde, es fundamental la electrólisis del agua, un proceso que requiere grandes cantidades de energía proveniente de fuentes renovables. En el caso del norte de Chile, la energía previene del sol, la que se basa en paneles fotovoltaicos, los cuales son relativamente fáciles de transportar. Sin embargo, en Magallanes, la principal fuente energética será la eólica, lo que implica el uso de aerogeneradores de más de 100 metros de altura y aspas de gran envergadura, cuya logística de transporte es altamente compleja.
Esto genera la necesidad de reforzar y ampliar carreteras para soportar el tránsito de componentes de gran tamaño, lo que en algunos casos requerirá el uso simultáneo de ambas pistas de una vía. Por esta razón, se recomienda que las plantas de generación y producción de hidrógeno estén estratégicamente ubicadas cerca de la costa, minimizando así los costos y dificultades asociadas al transporte terrestre.
¿Cuál es la real dimensión proyectada para ejecutar estas obras de infraestructura para el hidrógeno en Magallanes?
Para construir y operar 10GW se necesitan 1.500 turbinas eólicas, más de 500 kilómetros de líneas AT/MT, más de 500 ductos H2O/H2/NH3, módulos prefabricados, trenes de Haber-Bosch, transformadores, estanques de agua/H2/NH3, electrolizadores y plantas desaladoras. Además, puertos, muelles, rampas, rutas, caminos que se deben construir o adaptar, máquinas a operar como excavadoras, camiones tolvas, betoneras, camionetas, buses, grúas y perforadoras.
Todo esto podría generar un movimiento que implica la presencia de más de mil buques que desembarcarán materiales en los puertos, sin contar los más de 15 mil camiones que se deberán mover entre los puertos y los proyectos. Sin duda, una industria de grandes dimensiones que necesita de una planificación y un plan de desarrollo logístico que permita llevar adelante un proyecto como el desarrollo de la industria del desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados, en la Región de Magallanes.
La fuerza laboral para levantar estas iniciativas también es de grandes dimensiones. Los expertos calculan que en la fase de construcción se necesitarán, al menos, 10 mil trabajadores durante el peak de los empleos. De este total un 90% deben ser técnicos calificados y el 5% mano de obra no calificada, luego, un 2,5% de ingenieros de proyectos y 2,5% de personal administrativo. Ya en la fase de operación la cifra de trabajadores se reduce a 1.500 de los cuales el 95% deben ser técnicos calificados, mientras que el restante 5% se divide entre ingenieros de operación y mantenimiento, más el personal administrativo necesario para el desarrollo de las operaciones.

¿Qué hay del capital humano que se necesita? ¿Es un problema o una oportunidad?
El capital humano es un factor determinante en la viabilidad del desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes. La demanda de trabajadores especializados será elevada, sobre todo en la fase de construcción, lo que genera grandes oportunidades laborales como también desafíos logísticos.
En términos de desafíos y oportunidades, la baja densidad poblacional en Magallanes obligará a contratar personal de otras regiones o incluso desde el extranjero. Por otro lado, en las Universidades e institutos se deberán reforzar los programas académicos en áreas como, por ejemplo, energías renovables, geotecnia y mecánica de suelos para cimentación de torres eólicas, mantenimiento de electrolizadores y operación de plantas de producción de hidrógeno.
¿Y en cuanto al costo económico?
Las inversiones proyectadas para la infraestructura del hidrógeno verde en Magallanes se estiman en 60.000 millones de dólares en un horizonte de 20 años, lo que equivale a casi el PIB regional acumulado en ese periodo. Los principales costos incluyen Infraestructura portuaria y vial, parques eólicos, transmisión eléctrica, plantas de electrólisis y producción de amoníaco/metanol. Uno de los mayores riesgos es la permisología y regulaciones, generando incertidumbre para los inversionistas y favoreciendo a países competidores como Brasil y Australia.
A su juicio, ¿es preocupante el tema de la permisología y la demora de los permisos para el desarrollo de estos proyectos?
El proceso de tramitación de permisos es un factor crítico para la viabilidad y competitividad de los proyectos de hidrógeno verde en Chile. Actualmente, obtener una aprobación ambiental puede tomar al menos dos años, a lo que se suman las concesiones marítimas y otros permisos sectoriales, lo que prolonga los plazos entre tres y cinco años antes de que un proyecto pueda comenzar a exportar.
Si estos tiempos se extienden a siete o diez años, existe un riesgo real de pérdida de inversiones, ya que los capitales buscan los destinos más ágiles y rentables a nivel global. En este sentido, países como Brasil, Australia y Marruecos han avanzado en estrategias de descarbonización más expeditas, con incentivos para la producción de hidrógeno y menor carga burocrática. Brasil, por ejemplo, está desarrollando infraestructura para la producción de etanol como insumo para electrólisis, combinando su potencial de energía eólica y solar con regulaciones más eficientes. Esta combinación lo posiciona como un competidor atractivo en la carrera global por la producción de hidrógeno verde.
Por ello, si Chile no acelera sus procesos administrativos sin comprometer la sostenibilidad, el país podría quedar rezagado frente a mercados que avanzan con mayor rapidez en la consolidación de su industria del hidrógeno.
¿Aquí entonces es fundamental apurar este proceso en Chile para no quedar relegados por la burocracia?
Más que simplemente acelerar procesos, Chile debe garantizar un desarrollo sostenible, donde exista un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. La sostenibilidad no solo implica minimizar impactos ambientales, sino también generar beneficios concretos para la comunidad y asegurar que la inversión sea económicamente viable. Un proyecto solo centrado en la rentabilidad financiera, sin considerar su impacto en el ecosistema o en la población local, no puede considerarse sostenible. Del mismo modo, una regulación excesivamente restrictiva que priorice aspectos ambientales sin viabilidad económica tampoco es sostenible a largo plazo.
Para lograr un desarrollo armónico y competitivo a nivel internacional, Chile debe implementar una estrategia integral que contemple optimización de procesos regulatorios, reduciendo tiempos de tramitación sin comprometer los estándares ambientales, incentivos a la inversión privada, como beneficios tributarios y acuerdos estratégicos que fomenten la instalación de infraestructura habilitante, planificación territorial coordinada, para minimizar los impactos en comunidades locales y ecosistemas sensibles, e infraestructura sostenible, asegurando la compatibilidad entre desarrollo industrial y conservación ambiental.
Chile tiene la oportunidad histórica de liderar la producción de hidrógeno verde en Sudamérica, pero solo lo logrará si logra equilibrar rapidez en su implementación con sostenibilidad a largo plazo. Sin una visión estratégica y una mejor gobernanza en los procesos de permisos y planificación, el país corre el riesgo de perder protagonismo en un mercado global altamente competitivo.
Fuente: Agenda Marítima, Lunes 03 de Febrero de 2025