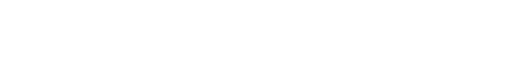EL MERCURIO – El puente sobre el canal de Chacao se licitó hace siete años y debería haber sido entregado en agosto de 2020. Actualmente tiene un avance de un 30%, y se estima que entrará en operaciones en marzo de 2025, con casi cinco años de retraso. En el proceso, sus costos se han elevado en un 30% por sobre los valores contratados originalmente. Para todos estos hechos hay explicaciones que pueden parecer razonables en forma individual, pero, en una mirada de conjunto, se constatan problemas más amplios que debieran dejar lecciones para el futuro.
El proyecto del puente nació por iniciativa del Presidente Lagos, quien deseaba concesionarlo, y fue entonces criticado por no cumplir con la rentabilidad social mínima para un proyecto de inversión pública (a la que también se sujetan los proyectos concesionados). Se advirtió entonces que el eventual contrato de concesión se renegociaría al poco tiempo de otorgado, porque los flujos de vehículos no lo harían rentable; ello, sumado al hecho de que los habitantes de Chiloé se oponían a un peaje. Luego, durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, la iniciativa fue cancelada, con la oposición de la industria de la construcción y del propio exmandatario. Como compensación para los isleños, se realizaron inversiones en transbordadores, aeropuerto y otras obras que mejoraron la accesibilidad en la zona. El argumento del entonces ministro de Obras Públicas fue que el proyecto solo comenzaría a ser rentable a fines de la presente década. Finalmente, en el primer gobierno del Presidente Piñera, la iniciativa fue reformulada de manera menos ambiciosa; se redujo así la inversión y se definió realizarla como obra del Estado.
El proyecto trae como beneficio una mejor conectividad para Chiloé, con tiempos de viaje que deberían reducirse en 20-40 minutos, según estimaciones. Sin embargo, el costo de esta reducción resulta alto, dados los flujos esperados de vehículos. De hecho, el proyecto solo empieza a ser socialmente rentable cuando la demanda por viajes se eleva, lo que no era el caso en la primera década del siglo.
Con algún manejo de los tráficos esperados, la iniciativa reformulada logró pasar la vara de rentabilidad social. Al poco tiempo de licitada la construcción, uno de los socios del consorcio ganador quebró en su país de origen y el proyecto se retrasó durante la reorganización. Además, se descubrió que la estructura requeriría mayores estándares de seguridad, generando las suspicacias de algunos en cuanto a que un error como este podía entenderse también como una forma de elevar el valor del proyecto poslicitación. El resultado de todos estos avatares es que la obra terminará costando un 30% más de lo contratado y tendrá un retraso de casi cinco años en su puesta en servicio. A este valor y con estos retrasos, el proyecto jamás habría sido aprobado por el sistema de evaluación social, porque supone un mal uso de fondos públicos.
En esta época de profusión de gastos fiscales, preocuparse por el mayor gasto en una obra que al menos tendrá efectos permanentes (a diferencia de muchos de los desembolsos actuales) parece exagerado. Sin embargo, esta falla demuestra el valor de nuestro sistema de evaluación social de proyectos. Ha evitado —con excepciones como esta— que el país construya elefantes blancos: inversiones públicas que no compensan lo que se gastó en ellas. Otros países destinan enormes recursos a proyectos que solo satisfacen el ego de sus líderes políticos o los objetivos de grupos de interés que no miran el bienestar de la sociedad. El sistema es una parte esencial de nuestro edificio institucional y debería ser preservado y valorizado en estos tiempos de cambios.
Fuente: El Mercurio, Martes 21 de Septiembre de 2021