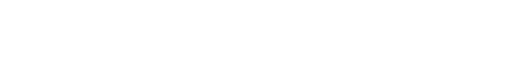EL MERCURIO – La discusión a propósito de la reciente ley de indulto general para otorgar la debida protección a los internos que forman parte de la población de riesgo frente al covid-19 en nuestros recintos penitenciarios ha vuelto a poner bajo la atención pública la necesidad de descomprimir el sistema carcelario. No se trata de la primera vez en que una emergencia es la que impone revisar la situación de estos recintos —la última ley de indulto general logró consenso político después del dramático incendio de la cárcel de San Miguel, que costó la vida a 81 internos— y lleva a tomar conciencia de las alarmantes tasas de sobrepoblación y hacinamiento en nuestro país.
Un Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos puso el año pasado de manifiesto el lamentable estado en que se encuentra un número importante de las cárceles, en muchas de las cuales las elevadas tasas de hacinamiento parecen ser parte de la normalidad, al punto que 19 de los 40 recintos visitados en esa oportunidad estaban por sobre su capacidad de internos. No resulta extraño entonces, pero sí alarmante, que más del 51% de la población carcelaria masculina visitada no tenga un lugar propio para dormir. En muchos centros de reclusión los internos no tienen tampoco acceso durante las 24 horas del día a agua potable ni a baños, y en no pocos se identificaron plagas que incluían vinchucas y chinches. Por su parte, un informe de la Fiscalía de la Corte Suprema a propósito del riesgo de contagio de covid-19 constató en marzo que las condiciones de hacinamiento de nuestros recintos de reclusión impedían realizar eficientemente las medidas de resguardo o paliativas del contagio. Dejaba constancia además de que actualmente hay 42.084 personas privadas de libertad, y que, de ellas, cerca del 30% se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, más de 12.600 internos.
El uso excesivo de la privación de libertad, así como la manifiesta falta de infraestructura carcelaria han promovido esta situación desde hace décadas, lo que no debería pasarse por alto en la conciencia de los ciudadanos. Teniendo el Estado posición de garante respecto de dichos internos, no puede perderse de vista que esta situación puede entrañar incluso responsabilidad en sedes internacionales de tutela de los derechos humanos. Este fenómeno, además de poner en riesgo a la población penal, se ha transformado en un escollo insalvable para las políticas públicas de reinserción, lo que ha mantenido nuestras tasas de reincidencia preocupantemente altas (cercanas al 50% de los condenados).
Detrás de este problema yace también un dilema conocido, pues a la presión ciudadana por el incremento de la cárcel como herramienta de seguridad, se contrapone la aversión a sus construcciones. Todos parecen querer más cárceles, pero nadie las quiere cerca. Este problema endémico de oposición ciudadana, que muchas veces ha retardado o directamente impedido levantar nuevos recintos penitenciarios, ha forzado a la autoridad a proyectar nuevas construcciones en las recintos ya existentes, con las dificultades que ello entraña.
Es evidente que, mientras el país no aborde con decisión los dos frentes involucrados, la racionalización en el uso de la cárcel y una adecuada inversión en infraestructura que permita alcanzar estándares mínimos de habitabilidad y seguridad, tanto la reinserción como la seguridad de los condenados seguirá siendo una quimera. Es de esperar que no se deba aguardar otra emergencia para recordarlo.
Fuente: El Mercurio, Viernes 24 de Abril de 2020
El covid-19 y las cárceles

EL MERCURIO – La discusión a propósito de la reciente ley de indulto general para otorgar la debida protección a los internos que forman parte de la población de riesgo frente al covid-19 en nuestros recintos penitenciarios ha vuelto a poner bajo la atención pública la necesidad de descomprimir el sistema carcelario. No se trata de la primera vez en que una emergencia es la que impone revisar la situación de estos recintos —la última ley de indulto general logró consenso político después del dramático incendio de la cárcel de San Miguel, que costó la vida a 81 internos— y lleva a tomar conciencia de las alarmantes tasas de sobrepoblación y hacinamiento en nuestro país.
Un Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos puso el año pasado de manifiesto el lamentable estado en que se encuentra un número importante de las cárceles, en muchas de las cuales las elevadas tasas de hacinamiento parecen ser parte de la normalidad, al punto que 19 de los 40 recintos visitados en esa oportunidad estaban por sobre su capacidad de internos. No resulta extraño entonces, pero sí alarmante, que más del 51% de la población carcelaria masculina visitada no tenga un lugar propio para dormir. En muchos centros de reclusión los internos no tienen tampoco acceso durante las 24 horas del día a agua potable ni a baños, y en no pocos se identificaron plagas que incluían vinchucas y chinches. Por su parte, un informe de la Fiscalía de la Corte Suprema a propósito del riesgo de contagio de covid-19 constató en marzo que las condiciones de hacinamiento de nuestros recintos de reclusión impedían realizar eficientemente las medidas de resguardo o paliativas del contagio. Dejaba constancia además de que actualmente hay 42.084 personas privadas de libertad, y que, de ellas, cerca del 30% se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, más de 12.600 internos.
El uso excesivo de la privación de libertad, así como la manifiesta falta de infraestructura carcelaria han promovido esta situación desde hace décadas, lo que no debería pasarse por alto en la conciencia de los ciudadanos. Teniendo el Estado posición de garante respecto de dichos internos, no puede perderse de vista que esta situación puede entrañar incluso responsabilidad en sedes internacionales de tutela de los derechos humanos. Este fenómeno, además de poner en riesgo a la población penal, se ha transformado en un escollo insalvable para las políticas públicas de reinserción, lo que ha mantenido nuestras tasas de reincidencia preocupantemente altas (cercanas al 50% de los condenados).
Detrás de este problema yace también un dilema conocido, pues a la presión ciudadana por el incremento de la cárcel como herramienta de seguridad, se contrapone la aversión a sus construcciones. Todos parecen querer más cárceles, pero nadie las quiere cerca. Este problema endémico de oposición ciudadana, que muchas veces ha retardado o directamente impedido levantar nuevos recintos penitenciarios, ha forzado a la autoridad a proyectar nuevas construcciones en las recintos ya existentes, con las dificultades que ello entraña.
Es evidente que, mientras el país no aborde con decisión los dos frentes involucrados, la racionalización en el uso de la cárcel y una adecuada inversión en infraestructura que permita alcanzar estándares mínimos de habitabilidad y seguridad, tanto la reinserción como la seguridad de los condenados seguirá siendo una quimera. Es de esperar que no se deba aguardar otra emergencia para recordarlo.
Fuente: El Mercurio, Viernes 24 de Abril de 2020