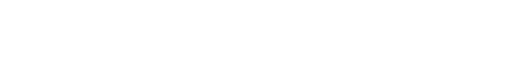LA TERCERA – El 2020 estuvo marcado por dos grandes shocks que mostraron las distintas caras de nuestras ciudades. Tanto el Covid-19 como el estallido social expusieron fuertemente la desigualdad urbana. En definitiva, apreciamos cómo el acceso a diversos servicios y oportunidades están concentrados solo en algunas partes de nuestro territorio, lo que termina siendo altamente perjudicial para familias de menores ingresos.
Mientras muchos se acongojaban por el teletrabajo y las restricciones de movilidad producto del coronavirus, este mostró su cara más dura en sectores hacinados y con malas condiciones sanitarias. A ello se sumó que dichos barrios también estaban asociado a familias que no podían teletrabajar dada la naturaleza de sus empleos. Consecuentemente, las tasas de contagios se exacerbaron, en cuanto el trabajo a distancia no era posible y el uso del transporte público -poco controlado y aglomerado- era la única opción.
En paralelo, el malestar social se constituía como un fenómeno que se venía gestando paulatinamente en los últimos años, lo cual se expresaba en términos de la segregación residencial, cuyos patrones de viajes y hacinamiento han sido persistentes por años. Diversos académicos y entidades lo han venido advirtiendo sistemáticamente, cuyos efectos permean en diversos ámbitos de la vida como la salud física y mental, el crimen, la educación, e incluso la movilidad económica, la cual disminuye proporcionalmente con la exposición prolongada a barrios marginados.
Uno de los orígenes a ambos problemas se remonta a las políticas habitacionales de décadas anteriores. Si bien, ellas nos permitieron reducir el déficit de viviendas de manera exponencial, sigilosamente, también aumentaron el déficit cualitativo con viviendas de pocos metros cuadrados que proveían cobijo, pero al precio del hacinamiento. Además, dada la configuración de los subsidios, la mayoría de estos barrios terminaron emplazados en sectores periféricos y aislados de centros urbanos y de trabajo. Ello implica que, muchas actividades que pueden ser catalogadas como cotidianas, como ir al supermercado o la farmacia, signifiquen tener que tomar una micro e ir exclusivamente a ello porque muchos de estos barrios no cuentan con infraestructura comercial ni de otros tipos.
Las malas condiciones urbanas también llevaron al desgaste de los barrios segregados, careciendo incluso de áreas verdes y jardines entre viviendas. Consecuentemente, también aumentaron los problemas a escalas superiores a los de la vivienda, sumando el descuido y un ambiente más crudo a estos lugares, lo que se correlaciona con crímenes y violencia de diversos tipos. Ello es similar a lo que hemos visto en los últimos meses en zonas que no habían presenciado robos, pandillas, ni tampoco disparos y muertes en la vía pública. Sin embargo, ello ha sido común en muchas poblaciones desde hace tiempo, donde el narcotráfico y la delincuencia fuerzan a las familias a vivir igual que con la pandemia: encerrados y hacinados en sus casas y temiendo por su seguridad porque salir de sus viviendas puede ser sinónimo de algo peor.
El 2020 visibilizó una cara de la ciudad que no era conocida por todos pero que, lamentablemente, ha sido el día a día de miles de familias que han vivido bajo la sombra de la segregación por décadas. Si queremos atacar la desigualdad social, que ha sido una parte insoslayable del diagnóstico del malestar social, necesitamos partir por nuestros territorios y generar ambientes más amigables y que brinden mayores oportunidades a sus habitantes. De lo contrario, será muy difícil que alguna política pública logre permear las profundas capas que implica vivir en la pobreza urbana, tan cerca pero tan lejos de todo.
Fuente: La Tercera, Jueves 14 de Enero de 2021